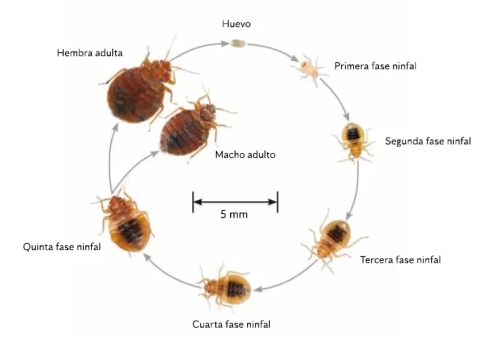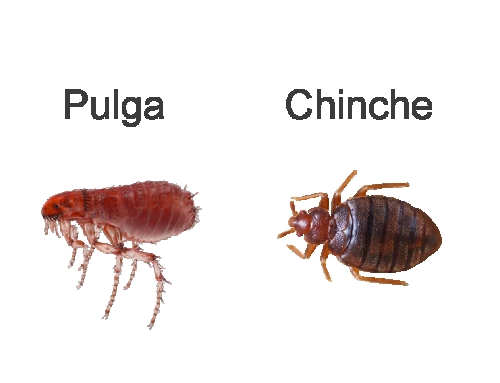Hormiga argentina en Paraguay: por qué es la invasora urbana más difícil y cómo frenarla
La hormiga argentina avanza en hogares y ecosistemas de Paraguay. Conoce sus rasgos, daños y un plan práctico de prevención y control profesional para evitar supercolonias.
En Paraguay, la convivencia con hormigas es parte del paisaje cotidiano. Pero no todas las especies que vemos en zócalos, jardines y cocinas se comportan igual ni representan el mismo riesgo. Entre ellas, una destaca por su capacidad de expansión, su agresividad ecológica y su obstinación para volver una y otra vez a la alacena: la hormiga argentina (Linepithema humile). Esta especie, nativa de Sudamérica pero convertida en invasora urbana en numerosos países, se ha consolidado como uno de los problemas de control de plagas más complejos para viviendas, comercios, industrias y, sobre todo, para los ecosistemas locales.
Su éxito no es azar. La hormiga argentina combina colonias enormes, múltiples reinas y cooperación entre nidos; crea verdaderas supercolonias con rutas de forrajeo persistentes, una dieta oportunista y una extraordinaria capacidad para fragmentarse (budding) cuando percibe perturbaciones químicas, por ejemplo tras aplicaciones indiscriminadas de insecticidas de choque. ¿El resultado? Brotes que aparentan “apagarse” por días o semanas, pero regresan con más entradas, más nidos satélite y mayor presión sobre las cocinas, depósitos y jardines.
A continuación, una guía exhaustiva para identificarla, entender su impacto en casas y en el ambiente, y aplicar un plan riguroso de prevención y control adaptado a la realidad climática y urbana de Paraguay.
1) Identificación rápida en campo: cómo reconocer a Linepithema humile
Morfología básica (obreras):
-
Tamaño: pequeño y relativamente uniforme, entre 2 y 3 mm.
-
Coloración: marrón claro a marrón oscuro; sin brillo metálico.
-
Pedicelo: un solo “nudo” (segmento) visible entre tórax y gáster.
-
Aguijón: carece de aguijón funcional (no pica como las “de fuego”); puede morder.
-
Comportamiento en ruta: filas largas, persistentes y muy activas, especialmente hacia fuentes azucaradas.
Señales conductuales que delatan invasión:
-
Rutas densas y constantes en encimeras, zócalos y muros, que reaparecen pocas horas después de limpiarlas.
-
Reclutamiento masivo: una gota dulce puede convocar decenas o cientos de obreras en minutos.
-
Múltiples puntos de entrada y nidos satélite que conectan interior y exterior (jardín ↔ cocina).
-
Regreso tras insecticidas de contacto, con mayor dispersión y nuevas rutas (budding).
Tip de campo: para documentar, toma una macro de una fila densa de hormigas en encimera o zócalo, enfocando la ruta y dejando desenfocado el punto de entrada (grieta) de fondo. Esa evidencia ayuda a planificar el cebado y los sellos.
2) ¿Por qué “invasora”? Claves ecológicas y urbanas
-
Supercolonias interconectadas: a diferencia de muchas hormigas domésticas, la argentina coopera entre múltiples nidos, lo que multiplica la resiliencia de la población.
-
Múltiples reinas y fragmentación: si una parte de la colonia es perturbada (por ejemplo, con sprays de contacto), se divide y establece nuevos nidos.
-
Oportunismo alimentario: cambia de preferencia entre azúcares, proteínas y grasas según la fase de la colonia y la oferta ambiental; esto obliga a rotar formulaciones de cebo.
-
Interacción con otras plagas: protege pulgones y cochinillas porque consume su melaza; así favorece rebrote de infestaciones en plantas ornamentales y huertos.
-
Tolerancia urbana: prospera en climas cálidos y húmedos, frecuentes en Paraguay, con fuertes picos en primavera-verano y actividad sostenida en interiores.
3) Impacto en viviendas y comercios: ¿qué puede pasar?
Salud e higiene:
-
Contaminación de superficies y alimentos; tránsito en áreas de preparación de comida.
-
Riesgo sanitario en gastrobares, almacenes, panaderías y cocinas industriales si no se actúa con procedimientos específicos.
Estructuras y equipamiento:
-
Ingreso por ductos, cajas eléctricas, grietas en marcos y zócalos; anidación en huecos de paredes, detrás de muebles y en cielorrasos.
-
Daños indirectos por cortes de servicio (p. ej., equipos con colonias internas) o por necesidad de intervenciones repetidas.
Costos y reputación:
-
Pérdidas por mermas (alimentos desechados), cierre temporal para saneamiento, y costos de control si no se sigue un protocolo integral.
-
Afectación de la imagen en negocios con atención al público.
4) Impacto en ecosistemas y jardines: efectos locales
-
Desplazamiento de especies nativas de hormigas, con un efecto en cascada sobre la biodiversidad (semillas, insectos, depredadores).
-
Aumento de pulgones/cochinillas en plantas ornamentales y productivas por su “ganadería de melaza”.
-
Posible alteración de ciclos de dispersión de semillas y de control natural de otras plagas, afectando jardines, plazas y bordes de áreas verdes urbanas.
5) Qué NO hacer: prácticas que empeoran la plaga
-
Rociar rutas con insecticida de contacto (aerosoles, pulverizaciones sin diagnóstico): corta el tránsito por horas, pero dispersa la colonia (budding) y complica el cebado.
-
Usar siempre el mismo cebo: las preferencias cambian; los cebos pierden atractivo si no se rotan entre azucarados y proteicos/grasos.
-
Colocar cebo y luego limpiar con desengrasantes encima: los limpiadores contaminan el cebo y reducen su consumo.
-
Sellar solo un orificio visible: la colonia mantiene múltiples accesos; el sellado debe ser integral y complementarse con el plan de cebado.
-
Ignorar el exterior: sin tratamiento perimetral (bordes de baldosas, bases de muros, macetas), el interior se repuebla.
6) Protocolo de prevención y control (IPM) recomendado
A) Diagnóstico y mapeo (Día 0–2)
-
Identifica rutas (horarios pico), puntos de entrada y posibles nidos internos/externos.
-
Registra con fotos y marca en un plano simple: cocina, despensa, zócalos, jardín, perímetro.
B) Higiene y exclusión (Día 1–7)
-
Limpieza profunda de encimeras, alacenas, zócalos, detrás y debajo de electrodomésticos.
-
Sellado con silicona/acrílico de grietas, pases de cañerías y uniones de zócalos; burletes en puertas si hay tránsito desde exterior.
-
Gestión de residuos: tapa hermética, retiro diario nocturno; envases bien cerrados (azúcar, miel, galletas, cereales).
C) Cebado estratégico (Día 1–21)
-
Coloca puntos de cebo discretos cerca pero no encima de las rutas.
-
Rota formulaciones: azucarado ↔ proteico/graso según consumo observado.
-
Renueva cebos cada 3–5 días o antes si se agotan/desecan. Evita contaminarlos con limpiadores y perfumes.
-
No uses aerosoles en el área de cebado: deja que las obreras transporten el cebo al nido para impactar reinas y cría.
D) Manejo del entorno vegetal (Día 1–30)
-
Revisa plantas: si hay melaza (hojas pegajosas) y pulgones/cochinillas, coordina su control específico (jabones potásicos, aceites horticulturales u otras medidas compatibles con el plan).
-
Reduce “puentes” vegetales directos a ventanas y muros.
E) Tratamiento perimetral y seguimiento profesional
-
En infestaciones persistentes o extensas: tratamiento perimetral por técnicos acreditados, compatible con el programa de cebos.
-
Monitoreo quincenal (al menos 6–8 semanas) para verificar descenso sostenido del tránsito y cierre de rutas secundarias.
-
En consorcios/condominios, coordinar con vecinos y administración: las supercolonias no respetan medianeras.
7) Indicadores de éxito (qué observar)
-
Disminución sostenida de obreras en rutas principales (no solo “un día bueno”).
-
Reducción del consumo de cebo tras picos iniciales, sin rebrote en nuevas zonas.
-
Desaparición de rutas secundarias y de “atajos” improvisados.
-
Plantas sin melaza y sin colonias de hemípteros asociados.
-
Inspecciones semanales con cero hallazgos o actividad mínima controlada.
8) Preguntas frecuentes
¿Pica la hormiga argentina?
No tiene aguijón funcional; puede morder, pero el problema principal es sanitario (contaminación) y ecológico (desplaza nativas).
¿Por qué vuelve después de fumigar?
Los sprays de contacto rompen las rutas y provocan budding. La colonia se fragmenta y rebrota desde nidos satélite. La solución es el cebado + exclusión + perímetro, con seguimiento.
¿Sirve solo limpiar y sellar?
Ayuda mucho, pero en colonias establecidas, sin cebado y acciones perimetrales, la presión externa suele repoblar el interior.
¿Los cebos son seguros para niños y mascotas?
Usados correctamente, en puntos protegidos y siguiendo la etiqueta, son la opción más segura y eficaz (afectan a la colonia, no solo a las obreras visibles).
La hormiga argentina es la plaga urbana por excelencia: discreta en tamaño, pero enorme en impacto. En Paraguay, su combinación de supercolonias, budding, oportunismo alimentario y cooperación entre nidos explica por qué tantos controles “rápidos” fracasan y por qué la infestación parece “moverse” por la casa en lugar de desaparecer. La salida no es pulverizar más: es diagnosticar mejor y aplicar un manejo integrado que priorice higiene, exclusión, cebado rotativo y, cuando corresponde, tratamiento perimetral profesional. Con método y constancia, incluso la invasora más insistente puede retroceder.